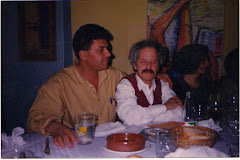Presentación del libro:
Las relaciones difíciles, Marruecos y España
A. Assaoud
El tema de las relaciones entre Marruecos y España sigue siendo un foco preferente de atención y de interés. Cuenta en España con un enorme índice bibliográfico de distintas épocas, y diferentes autores del siglo XX con obras de carácter más o menos general, en artículos o estudios monográficos, que se han ocupado de las relaciones diplomáticas e históricas. Citamos en especial los artículos de: T.G.F., M.A.P., R.L.D., a la lista de estos autores españoles que estudiaron temas tan concretos del tiempo de Sidi Mohammad ben Abd Allah, han de añadirse unas obras de carácter general escritas también en el siglo XX, entre las cuales destacan las de Jerónimo Becker, Antonio Canovas del Castillo, Isidro de las Cagigas, Rodolfo Gil Grimau, V.M.L., Alfonso de la Serna, etc…
En Marruecos el tema, solamente cuenta con pocos estudios elaborados por algunos investigadores hispanófilos o hispanistas que destacan entre otros, como el ilustre historiador Mohammad Ibn Azzuz Hakim, y el celebre diplomático, escritor y periodista Mohammad Larbi al-Messari, quien presentamos en este acto su nueva obra.
Recuerdo que la A.T.A. había organizado en octubre de 1998 un encuentro u coloquio sobre el tema: España y Marruecos. Dialogo y convivencia. En aquel encuentro estaba la voluntad de una ONG que manifestaba de tal manera sus inquietudes al constatar de modo permanente que las relaciones hispano-marroquíes, no están al nivel de sus anhelos. El señor al-Messari, entonces ministro de comunicación marroquí dijo en su alocución de apertura: « No me es posible hablar sobre la posición de Marruecos y su papel en el Mediterráneo, sin considerar la naturaleza de las relaciones entre Marruecos y España... las relaciones humanas y culturales, además de las políticas y económicas, que tenemos con España, son lazos antiguos sólidos y diversos... ».
Ahora bien, al-Messari tiene el mérito de improvisar o elaborar una obra amplia haciendo el análisis de los problemas y causas que generaron los desaciertos y desacuerdos entre los dos vecinos. Además el libro contiene parte de estos análisis y realidades sobre factores y hechos que formulan varias polémicas, acerca de los cuales se ha especulado a veces con bastante desconocimiento de causa y razón. Uno de los motivos que impulsaron este trabajo era – a nuestro parecer – la necesidad de remitirse a ciertas aclaraciones relativas al estado en que se encuentran las relaciones marroco-españolas.
A través de unos cuantos ejes, al-Messari se entrega en una tradición histórico política que responde sobre todo, a un intento sistemático de analizar las relaciones entre Marruecos y España, polemizando todo un complejo de problemas y disparidades dentro de tres ejes: histórico, político y cultural. También, consta el libro de un modo de prologo, donde el autor daba a conocer al lector su relación primaria con el entorno hispano que le rodeaba desde su niñez hasta su madurez, al mismo tiempo hace constar su afán de escribir sobre España, y con fascinación después de la desaparición del régimen franquista y el establecimiento de la democracia.
En lo que atañe a polémicas históricas, el autor hace una pausa ante un periodo muy peculiar en las relaciones marroco-españolas, se trata de la época en que gobernaba en Marruecos el sultán Sidi Mohammad Ben Abd Allah, y el rey Carlos III en España. La política de amistad entre ambos monarcas, no obstante algunos incidentes más o menos graves, fue la tónica del periodo en el que se sitúa varias embajadas a ambos países. La Corte española recibía noticias del Imperio de Marruecos a través del P. Boltas, verdadero agente de la Corte en Mequinez. La apertura iniciada hacia Europa por Sidi Mohammad trajo también consigo una nueva forma de relacionarse Marruecos y España, el autor basándose en esta materia en los valiosos estudios realizados por el difunto padre R.L.D., trató de aclarar las ambigüedades que enredaron la interpretación del Tratado de 1767 apoyándose en el texto árabe publicado en la revista Tamuda en 1956.
Otro de los asuntos que turbaron la armonía de las relaciones, fue la demolición del fuerte Bonelli en Dajla mal interpretado por la sección española del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos Históricos y Artísticos, además de pretender falsedades, que fueron puestas en evidencia por el autor basándose en los hechos históricos bien documentados.
Dentro de este complejo marco de desacuerdo, el autor nos lleva a un tema indefectible a través de un manuscrito antiguo sobre Ceuta merini, publicado en Tetuán en 1940 y luego en Rabat en 1969, se trata de « Ijtisar al-ajbar » de Mohammad ibn al-Qasim al-Ansari. Siguiendo la misma línea, comenta otro libro, el de Antonio Llaguno titulado « La conquista de Tombuctú » que le denomina el reportaje histórico, puesto que el autor del mismo hace una referencia cronológica de los hechos históricos relacionados con Marruecos en la época del Sultan Ahmed al-Mansur Essaadi, y consagra una parte para describir los reinos del Sudan, al mismo tiempo describe el protagonismo del almeriense Pacha Yuader quien encabezó la expedición saadi para someter el viejo Sudan.
Al-Messari trata también la conferencia de Algeciras efectuada en abril de 1906, a la que asistieron los representantes de las potencias europeas, y la delegación marroquí. Las potencias llegaron a coordinar sus políticas acordando otorgar un protagonismo especial a Francia y España, y regularizar la intervención política y económica europea en Marruecos, mediante la política de la « puerta abierta ». Nos muestra también, como la precaria situación interior en el país impulsó a la clase intelectual a planear reformas internas, cuyo fin era elaborar un proyecto de constitución reformista, y promover el intento de desentronizar el sultán Muley Abd-al-Aziz, y someter al entronizado sucesor Muley Abd-al-Hafid a cumplir unas condiciones para legalizar su jura (Baeia).
Pero, Marruecos en aquel tiempo no estaba preparado para responder a los retos de la Conferencia, tampoco tenía un proyecto fuerte de sociedad, su gobierno era compuesto de caides ajenos a la problemática que preocupaba a la élite que redactó la jura.
El segundo eje polémicas políticas, consta de unas cuestiones que marcaron la época de la independencia. Inmediatamente, al comenzar las negociaciones con España, se paralizaron por falta de entendimiento, el gobierno de Franco deseaba conseguir una total igualdad con Francia en el futuro estatuto de Marruecos, y pretendía que sin el consentimiento de España nada se podría realizar. Franco no admitió la independencia de Marruecos, y pretendió que dicho paso era prematuro, y que además el régimen de partidos no le convendría al país. Al-Messari anota que el caudillo español tenia la obsesión de conservar aún su imperio por más tiempo, y que estaba arraigado en él el concepto de « derechos históricos ».
Otro tema político, polémico e interesante para los interesados, es la idea del gran Marruecos, arraigada por las reivindicaciones territoriales: Mauritania, el Sahara oriental y Sahara occidental. Para comprender bien esta idea –dice al-Messari- hay que situarla en su contexto histórico, como parte de la lucha contra el régimen colonial y por la recuperación de la realidad territorial que el colonialismo europeo deshizo. En efecto, los territorios marroquíes fueron divididos mediante arreglos, “entente” y anexiones llevados por Francia. Cuando Marruecos reivindicaba Mauritania en 1956, creía que la realidad histórica debía restablecerse, y no era en pensamiento en sentido único, sino un pensamiento y sentimiento recíprocos, puesto que los nacionalistas mauritanos querían integrarse en Marruecos, así era la idea de Fal Uld Umeir, Day Uld Sidi Baba, Mujtar Uld bah y otros dirigentes. Cuando Marruecos se independiza en 1956, aparece la comunidad internacional con una agenda llena de prioridades inmediatas; la recuperación de su integridad territorial reconocida por la Conferencia de Algeciras en 1906. Marruecos tenía a casi todos los árabes y el continente africano a su lado en su lucha por la recuperación de su integridad territorial, gracias al prestigio de Mohammad V y el esplendor de su lucha por la liberación. No obstante, en la ONU, la última resolución de franco apoyo a Marruecos en lo que concierne el Sahara Occidental, fue en octubre de 1964, cuando la ONU exhortaba a España a entrar en negociaciones con Marruecos sobre los asuntos de soberanía que implicaba aquel territorio. Pero aquella era la última resolución en Pro de Marruecos, ya que en noviembre de 1965 surge el asunto Ben Barka, y el país adquiere paulatinamente la mala fama de asesinar a un líder político, donde faltan libertades y donde no hay cohesión interior. Era el aislamiento.
Después de este intermedio político-polémico, al-Messari hace una reflexión sobre un aspecto estructural de las relaciones hispano-marroquíes, se trata del déficit siempre existente; la persistencia del litigio sobre Ceuta, Melilla y las rocas, que sigue envenenando las relaciones bilaterales, cómo España evocaba continuamente los derechos históricos sobre Sidi Ifni, Sakia al Hamra y Rio de Oro cuando declaró en 1958 que fuesen provincias españolas con propia representación en las Cortes, y el episodio de Perejil (isla Tura) que resucito una literatura bélica cargada de prejuicios y falsedades, que divulgaron los medios de comunicación españolas respecto a Marruecos. El autor piensa con certeza, que Marruecos es tradicionalmente, una cuestión clave para el pensamiento estratégico español, pero que aparece a menudo como ilustración de una decepción, y muestra tres episodios de esta reflexión.
Con la España de la democracia ha llegado un cierto cambio a pesar de algunos dispares. Para al-Messari el futuro se anuncia en una perspectiva de serenidad, que permite preconizar unas relaciones sanas y sensatas, y muestra sus razones:
1-Las relaciones internacionales se rigen a base de la interdependencia de intereses. Las empresas españolas cuando invierten en Marruecos lo hacen porque es un negocio ventajoso, y porque saben que tienen lugar.
2-Marruecos es un país de Occidente. Las cuestiones que tocan la seguridad de la región, su estabilidad y el crecimiento de la cooperación, es obra común de todos. Toda política exterior de Marruecos está basada sobre el entendimiento, diálogo, paz y cooperación, sobre todo con España.
3-Marruecos esta empeñado en un proceso democratizador, premeditado para acceder a la modernidad. En este contexto todo su interés esta concentrado en mantener y profundizar sus relaciones con Francia, España, Portugal y Italia.
4-Tanto el proceso de la integración europea, como el plazo de 2010, implican que el diálogo de Marruecos con Europa, cada vez estará más condicionado por el proceso de integración europea, es decir que las relaciones entre España y Marruecos serán más objetivas, más racionales, y tal vez más libres de los arcaísmos que marcan hasta el momento las relaciones bilaterales.
El asunto del Sahara sigue siendo utilizado en los círculos políticos españoles, lo que ocurre usualmente es que, cualquiera que sea el color político de la mayoría, el gobierno se comporta con cierta cautela. Al- Messari evoca cuantos comportamientos considerando que se trata de un ping pong que surge en la política española, que se utiliza como objeto de acoso entre la mayoría y la oposición. Para él, en este asunto hay que distinguir dos fases: en un inicio se planteaba un problema de descolonización, como litigio entre Marruecos y España desde 1956 hasta 1975, y en la segunda como un litigio de carácter geoestratégico entre Marruecos y Argelia desde 1976. Asigna a esta distinción un análisis de hechos bien detallado.
Por último, en el eje cultural que no es tan polémico como se cree, en lo que se refiere a las relaciones con España, destacan sus reflexiones sobre el pluralismo cultural en Marruecos, los sefardíes en América, Islam y democracia, derechos de la mujer, y memoria compartida. No obstante, anotamos algunas pretensiones en algunos medios de información y ONGs españolas, sobre el antagonismo entre lo árabe y lo amazigh, el derecho de la mujer, la democracia y el integrismo, que el autor no ocurrírsele abordar, tal vez, para no ser prolijo en polémicas, y crear un ambiente de diálogo y concordia. El futuro de estas relaciones depende del grado de atención y estima que prestan mutuamente sus intérpretes de oficio. La experiencia del señor al-Messari está, desde luego, en el origen de su interesante libro, su objetivo es un intento de formular una teoría para el futuro de los dos países vecinos, que tendrán que enseñarnos cómo soportar las diferencias, los desentendimientos, y racionalizar sus relaciones.
A. Assaoud
El tema de las relaciones entre Marruecos y España sigue siendo un foco preferente de atención y de interés. Cuenta en España con un enorme índice bibliográfico de distintas épocas, y diferentes autores del siglo XX con obras de carácter más o menos general, en artículos o estudios monográficos, que se han ocupado de las relaciones diplomáticas e históricas. Citamos en especial los artículos de: T.G.F., M.A.P., R.L.D., a la lista de estos autores españoles que estudiaron temas tan concretos del tiempo de Sidi Mohammad ben Abd Allah, han de añadirse unas obras de carácter general escritas también en el siglo XX, entre las cuales destacan las de Jerónimo Becker, Antonio Canovas del Castillo, Isidro de las Cagigas, Rodolfo Gil Grimau, V.M.L., Alfonso de la Serna, etc…
En Marruecos el tema, solamente cuenta con pocos estudios elaborados por algunos investigadores hispanófilos o hispanistas que destacan entre otros, como el ilustre historiador Mohammad Ibn Azzuz Hakim, y el celebre diplomático, escritor y periodista Mohammad Larbi al-Messari, quien presentamos en este acto su nueva obra.
Recuerdo que la A.T.A. había organizado en octubre de 1998 un encuentro u coloquio sobre el tema: España y Marruecos. Dialogo y convivencia. En aquel encuentro estaba la voluntad de una ONG que manifestaba de tal manera sus inquietudes al constatar de modo permanente que las relaciones hispano-marroquíes, no están al nivel de sus anhelos. El señor al-Messari, entonces ministro de comunicación marroquí dijo en su alocución de apertura: « No me es posible hablar sobre la posición de Marruecos y su papel en el Mediterráneo, sin considerar la naturaleza de las relaciones entre Marruecos y España... las relaciones humanas y culturales, además de las políticas y económicas, que tenemos con España, son lazos antiguos sólidos y diversos... ».
Ahora bien, al-Messari tiene el mérito de improvisar o elaborar una obra amplia haciendo el análisis de los problemas y causas que generaron los desaciertos y desacuerdos entre los dos vecinos. Además el libro contiene parte de estos análisis y realidades sobre factores y hechos que formulan varias polémicas, acerca de los cuales se ha especulado a veces con bastante desconocimiento de causa y razón. Uno de los motivos que impulsaron este trabajo era – a nuestro parecer – la necesidad de remitirse a ciertas aclaraciones relativas al estado en que se encuentran las relaciones marroco-españolas.
A través de unos cuantos ejes, al-Messari se entrega en una tradición histórico política que responde sobre todo, a un intento sistemático de analizar las relaciones entre Marruecos y España, polemizando todo un complejo de problemas y disparidades dentro de tres ejes: histórico, político y cultural. También, consta el libro de un modo de prologo, donde el autor daba a conocer al lector su relación primaria con el entorno hispano que le rodeaba desde su niñez hasta su madurez, al mismo tiempo hace constar su afán de escribir sobre España, y con fascinación después de la desaparición del régimen franquista y el establecimiento de la democracia.
En lo que atañe a polémicas históricas, el autor hace una pausa ante un periodo muy peculiar en las relaciones marroco-españolas, se trata de la época en que gobernaba en Marruecos el sultán Sidi Mohammad Ben Abd Allah, y el rey Carlos III en España. La política de amistad entre ambos monarcas, no obstante algunos incidentes más o menos graves, fue la tónica del periodo en el que se sitúa varias embajadas a ambos países. La Corte española recibía noticias del Imperio de Marruecos a través del P. Boltas, verdadero agente de la Corte en Mequinez. La apertura iniciada hacia Europa por Sidi Mohammad trajo también consigo una nueva forma de relacionarse Marruecos y España, el autor basándose en esta materia en los valiosos estudios realizados por el difunto padre R.L.D., trató de aclarar las ambigüedades que enredaron la interpretación del Tratado de 1767 apoyándose en el texto árabe publicado en la revista Tamuda en 1956.
Otro de los asuntos que turbaron la armonía de las relaciones, fue la demolición del fuerte Bonelli en Dajla mal interpretado por la sección española del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos Históricos y Artísticos, además de pretender falsedades, que fueron puestas en evidencia por el autor basándose en los hechos históricos bien documentados.
Dentro de este complejo marco de desacuerdo, el autor nos lleva a un tema indefectible a través de un manuscrito antiguo sobre Ceuta merini, publicado en Tetuán en 1940 y luego en Rabat en 1969, se trata de « Ijtisar al-ajbar » de Mohammad ibn al-Qasim al-Ansari. Siguiendo la misma línea, comenta otro libro, el de Antonio Llaguno titulado « La conquista de Tombuctú » que le denomina el reportaje histórico, puesto que el autor del mismo hace una referencia cronológica de los hechos históricos relacionados con Marruecos en la época del Sultan Ahmed al-Mansur Essaadi, y consagra una parte para describir los reinos del Sudan, al mismo tiempo describe el protagonismo del almeriense Pacha Yuader quien encabezó la expedición saadi para someter el viejo Sudan.
Al-Messari trata también la conferencia de Algeciras efectuada en abril de 1906, a la que asistieron los representantes de las potencias europeas, y la delegación marroquí. Las potencias llegaron a coordinar sus políticas acordando otorgar un protagonismo especial a Francia y España, y regularizar la intervención política y económica europea en Marruecos, mediante la política de la « puerta abierta ». Nos muestra también, como la precaria situación interior en el país impulsó a la clase intelectual a planear reformas internas, cuyo fin era elaborar un proyecto de constitución reformista, y promover el intento de desentronizar el sultán Muley Abd-al-Aziz, y someter al entronizado sucesor Muley Abd-al-Hafid a cumplir unas condiciones para legalizar su jura (Baeia).
Pero, Marruecos en aquel tiempo no estaba preparado para responder a los retos de la Conferencia, tampoco tenía un proyecto fuerte de sociedad, su gobierno era compuesto de caides ajenos a la problemática que preocupaba a la élite que redactó la jura.
El segundo eje polémicas políticas, consta de unas cuestiones que marcaron la época de la independencia. Inmediatamente, al comenzar las negociaciones con España, se paralizaron por falta de entendimiento, el gobierno de Franco deseaba conseguir una total igualdad con Francia en el futuro estatuto de Marruecos, y pretendía que sin el consentimiento de España nada se podría realizar. Franco no admitió la independencia de Marruecos, y pretendió que dicho paso era prematuro, y que además el régimen de partidos no le convendría al país. Al-Messari anota que el caudillo español tenia la obsesión de conservar aún su imperio por más tiempo, y que estaba arraigado en él el concepto de « derechos históricos ».
Otro tema político, polémico e interesante para los interesados, es la idea del gran Marruecos, arraigada por las reivindicaciones territoriales: Mauritania, el Sahara oriental y Sahara occidental. Para comprender bien esta idea –dice al-Messari- hay que situarla en su contexto histórico, como parte de la lucha contra el régimen colonial y por la recuperación de la realidad territorial que el colonialismo europeo deshizo. En efecto, los territorios marroquíes fueron divididos mediante arreglos, “entente” y anexiones llevados por Francia. Cuando Marruecos reivindicaba Mauritania en 1956, creía que la realidad histórica debía restablecerse, y no era en pensamiento en sentido único, sino un pensamiento y sentimiento recíprocos, puesto que los nacionalistas mauritanos querían integrarse en Marruecos, así era la idea de Fal Uld Umeir, Day Uld Sidi Baba, Mujtar Uld bah y otros dirigentes. Cuando Marruecos se independiza en 1956, aparece la comunidad internacional con una agenda llena de prioridades inmediatas; la recuperación de su integridad territorial reconocida por la Conferencia de Algeciras en 1906. Marruecos tenía a casi todos los árabes y el continente africano a su lado en su lucha por la recuperación de su integridad territorial, gracias al prestigio de Mohammad V y el esplendor de su lucha por la liberación. No obstante, en la ONU, la última resolución de franco apoyo a Marruecos en lo que concierne el Sahara Occidental, fue en octubre de 1964, cuando la ONU exhortaba a España a entrar en negociaciones con Marruecos sobre los asuntos de soberanía que implicaba aquel territorio. Pero aquella era la última resolución en Pro de Marruecos, ya que en noviembre de 1965 surge el asunto Ben Barka, y el país adquiere paulatinamente la mala fama de asesinar a un líder político, donde faltan libertades y donde no hay cohesión interior. Era el aislamiento.
Después de este intermedio político-polémico, al-Messari hace una reflexión sobre un aspecto estructural de las relaciones hispano-marroquíes, se trata del déficit siempre existente; la persistencia del litigio sobre Ceuta, Melilla y las rocas, que sigue envenenando las relaciones bilaterales, cómo España evocaba continuamente los derechos históricos sobre Sidi Ifni, Sakia al Hamra y Rio de Oro cuando declaró en 1958 que fuesen provincias españolas con propia representación en las Cortes, y el episodio de Perejil (isla Tura) que resucito una literatura bélica cargada de prejuicios y falsedades, que divulgaron los medios de comunicación españolas respecto a Marruecos. El autor piensa con certeza, que Marruecos es tradicionalmente, una cuestión clave para el pensamiento estratégico español, pero que aparece a menudo como ilustración de una decepción, y muestra tres episodios de esta reflexión.
Con la España de la democracia ha llegado un cierto cambio a pesar de algunos dispares. Para al-Messari el futuro se anuncia en una perspectiva de serenidad, que permite preconizar unas relaciones sanas y sensatas, y muestra sus razones:
1-Las relaciones internacionales se rigen a base de la interdependencia de intereses. Las empresas españolas cuando invierten en Marruecos lo hacen porque es un negocio ventajoso, y porque saben que tienen lugar.
2-Marruecos es un país de Occidente. Las cuestiones que tocan la seguridad de la región, su estabilidad y el crecimiento de la cooperación, es obra común de todos. Toda política exterior de Marruecos está basada sobre el entendimiento, diálogo, paz y cooperación, sobre todo con España.
3-Marruecos esta empeñado en un proceso democratizador, premeditado para acceder a la modernidad. En este contexto todo su interés esta concentrado en mantener y profundizar sus relaciones con Francia, España, Portugal y Italia.
4-Tanto el proceso de la integración europea, como el plazo de 2010, implican que el diálogo de Marruecos con Europa, cada vez estará más condicionado por el proceso de integración europea, es decir que las relaciones entre España y Marruecos serán más objetivas, más racionales, y tal vez más libres de los arcaísmos que marcan hasta el momento las relaciones bilaterales.
El asunto del Sahara sigue siendo utilizado en los círculos políticos españoles, lo que ocurre usualmente es que, cualquiera que sea el color político de la mayoría, el gobierno se comporta con cierta cautela. Al- Messari evoca cuantos comportamientos considerando que se trata de un ping pong que surge en la política española, que se utiliza como objeto de acoso entre la mayoría y la oposición. Para él, en este asunto hay que distinguir dos fases: en un inicio se planteaba un problema de descolonización, como litigio entre Marruecos y España desde 1956 hasta 1975, y en la segunda como un litigio de carácter geoestratégico entre Marruecos y Argelia desde 1976. Asigna a esta distinción un análisis de hechos bien detallado.
Por último, en el eje cultural que no es tan polémico como se cree, en lo que se refiere a las relaciones con España, destacan sus reflexiones sobre el pluralismo cultural en Marruecos, los sefardíes en América, Islam y democracia, derechos de la mujer, y memoria compartida. No obstante, anotamos algunas pretensiones en algunos medios de información y ONGs españolas, sobre el antagonismo entre lo árabe y lo amazigh, el derecho de la mujer, la democracia y el integrismo, que el autor no ocurrírsele abordar, tal vez, para no ser prolijo en polémicas, y crear un ambiente de diálogo y concordia. El futuro de estas relaciones depende del grado de atención y estima que prestan mutuamente sus intérpretes de oficio. La experiencia del señor al-Messari está, desde luego, en el origen de su interesante libro, su objetivo es un intento de formular una teoría para el futuro de los dos países vecinos, que tendrán que enseñarnos cómo soportar las diferencias, los desentendimientos, y racionalizar sus relaciones.